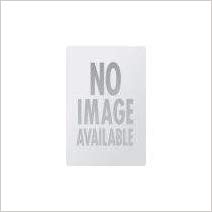 Apenas ha iniciado el lector un cuento, cualquiera, de Silvina Ocampo tiene la inexplicable sensación de ser sutilmente alejado de sí mismo y de su realidad para introducirse imperceptible e irremediablemente en la situación que la autora ha creado, casi como por encanto, para él sólo. Porque a cada lector se le permite vivir a su modo, según su ánimo, ese sueño, turbador a veces, o esa realidad dislocada, en ciertas ocasiones risible, o ese universo fantástico, reflejo deformado de los fantasmas de este mundo nuestro. Lentamente, esta atmósfera de situación a la vez vivida y soñada va envolviéndole hasta el punto de que, al regresar a sí mismo, el lector tiene, durante cierto tiempo, la sensación de que alguna parte de su mente y por qué no de su cuerpo ha quedado definitivamente en otro lugar, como tras los sueños pertinaces. Alguien dijo que los cuentos de Silvina Ocampo son crueles, y quizá sí lo sean precisamente en este sentido. Pero en ello radica también el refinadísimo humor de la autora, que impregna hasta su narración más aviesa, pues a nadie se le escapa el juego sutil al que somete al lector, quien se entrega a él a sabiendas, atraído por la fascinación que ejerce sobre él la magia de la narración.
Apenas ha iniciado el lector un cuento, cualquiera, de Silvina Ocampo tiene la inexplicable sensación de ser sutilmente alejado de sí mismo y de su realidad para introducirse imperceptible e irremediablemente en la situación que la autora ha creado, casi como por encanto, para él sólo. Porque a cada lector se le permite vivir a su modo, según su ánimo, ese sueño, turbador a veces, o esa realidad dislocada, en ciertas ocasiones risible, o ese universo fantástico, reflejo deformado de los fantasmas de este mundo nuestro. Lentamente, esta atmósfera de situación a la vez vivida y soñada va envolviéndole hasta el punto de que, al regresar a sí mismo, el lector tiene, durante cierto tiempo, la sensación de que alguna parte de su mente y por qué no de su cuerpo ha quedado definitivamente en otro lugar, como tras los sueños pertinaces. Alguien dijo que los cuentos de Silvina Ocampo son crueles, y quizá sí lo sean precisamente en este sentido. Pero en ello radica también el refinadísimo humor de la autora, que impregna hasta su narración más aviesa, pues a nadie se le escapa el juego sutil al que somete al lector, quien se entrega a él a sabiendas, atraído por la fascinación que ejerce sobre él la magia de la narración.
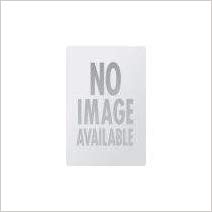 Apenas ha iniciado el lector un cuento, cualquiera, de Silvina Ocampo tiene la inexplicable sensación de ser sutilmente alejado de sí mismo y de su realidad para introducirse imperceptible e irremediablemente en la situación que la autora ha creado, casi como por encanto, para él sólo. Porque a cada lector se le permite vivir a su modo, según su ánimo, ese sueño, turbador a veces, o esa realidad dislocada, en ciertas ocasiones risible, o ese universo fantástico, reflejo deformado de los fantasmas de este mundo nuestro. Lentamente, esta atmósfera de situación a la vez vivida y soñada va envolviéndole hasta el punto de que, al regresar a sí mismo, el lector tiene, durante cierto tiempo, la sensación de que alguna parte de su mente y por qué no de su cuerpo ha quedado definitivamente en otro lugar, como tras los sueños pertinaces. Alguien dijo que los cuentos de Silvina Ocampo son crueles, y quizá sí lo sean precisamente en este sentido. Pero en ello radica también el refinadísimo humor de la autora, que impregna hasta su narración más aviesa, pues a nadie se le escapa el juego sutil al que somete al lector, quien se entrega a él a sabiendas, atraído por la fascinación que ejerce sobre él la magia de la narración.
Apenas ha iniciado el lector un cuento, cualquiera, de Silvina Ocampo tiene la inexplicable sensación de ser sutilmente alejado de sí mismo y de su realidad para introducirse imperceptible e irremediablemente en la situación que la autora ha creado, casi como por encanto, para él sólo. Porque a cada lector se le permite vivir a su modo, según su ánimo, ese sueño, turbador a veces, o esa realidad dislocada, en ciertas ocasiones risible, o ese universo fantástico, reflejo deformado de los fantasmas de este mundo nuestro. Lentamente, esta atmósfera de situación a la vez vivida y soñada va envolviéndole hasta el punto de que, al regresar a sí mismo, el lector tiene, durante cierto tiempo, la sensación de que alguna parte de su mente y por qué no de su cuerpo ha quedado definitivamente en otro lugar, como tras los sueños pertinaces. Alguien dijo que los cuentos de Silvina Ocampo son crueles, y quizá sí lo sean precisamente en este sentido. Pero en ello radica también el refinadísimo humor de la autora, que impregna hasta su narración más aviesa, pues a nadie se le escapa el juego sutil al que somete al lector, quien se entrega a él a sabiendas, atraído por la fascinación que ejerce sobre él la magia de la narración.