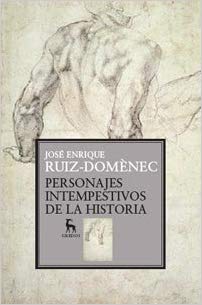 Con demasiada frecuencia, en Europa nos apresuramos a desprendernos del legado de personajes intempestivos mediante el olvido o simplemente introduciéndoles en ese mundo de brumas que llamamos la fama. La creencia de que nadie es imprescindible ha sido una ley moral en las últimas décadas, origen de un entramado perverso sobre los usos y los lugares de la memoria. El pasado solo tiene interés en mostrarnos los caminos que nos ha llevado hasta hoy, no los senderos nunca transitados, las ocasiones perdidas, los proyectos malogrados. Los personajes intempestivos quisieron cambiar el ritmo de la historia, bien acelerándolo, bien configurando otras posibilidades. Todos tienen en común, a día de hoy, una manifiesta incorrección política. A uno le gustaba la guerra como razón de la vida (Bertran de Born), otro cuestionó el orden del saber (Pedro Abelardo), otro se fraguó un lugar en la historia a base de mixtificaciones y de absorción de los valores del otro porque también la impostura es intempestiva en ocasiones (Ricardo Corazón de León). Uno se supo perdedor al apostar por la aventura promovida por las novelas (Boucicaut); otro supo que el triunfo es la puerta de entrada al fracaso (el Gran Capitán). Hay quien apostó la reputación social para encontrar respuestas a un tema ardorosamente moderno como el amor (Guillermo de Aquitania). Uno vivió la cotidianidad como una moral de trabajo (Ricardo Guillem); otro invirtió esfuerzos y recursos para convertise en una leyenda en vida (El Cid). Uno mostró toda la genialidad que un hombre es capaz de hacer y se le reconoció pero no valoró (Leonardo). Uno pensó España antes de tiempo (Don Juan Manuel) y oro buscó un soporte moderno a la pintura (Rembrandt). Y, por fin, el hombre que convirtió la música es un medio de vida (Mozart). Todos ellos construyeron la historia desde una personalidad fuerte, a contracorriente, conscientes de que el sacrificio personal a menudo es necesario para iluminar nuevos caminos.
Con demasiada frecuencia, en Europa nos apresuramos a desprendernos del legado de personajes intempestivos mediante el olvido o simplemente introduciéndoles en ese mundo de brumas que llamamos la fama. La creencia de que nadie es imprescindible ha sido una ley moral en las últimas décadas, origen de un entramado perverso sobre los usos y los lugares de la memoria. El pasado solo tiene interés en mostrarnos los caminos que nos ha llevado hasta hoy, no los senderos nunca transitados, las ocasiones perdidas, los proyectos malogrados. Los personajes intempestivos quisieron cambiar el ritmo de la historia, bien acelerándolo, bien configurando otras posibilidades. Todos tienen en común, a día de hoy, una manifiesta incorrección política. A uno le gustaba la guerra como razón de la vida (Bertran de Born), otro cuestionó el orden del saber (Pedro Abelardo), otro se fraguó un lugar en la historia a base de mixtificaciones y de absorción de los valores del otro porque también la impostura es intempestiva en ocasiones (Ricardo Corazón de León). Uno se supo perdedor al apostar por la aventura promovida por las novelas (Boucicaut); otro supo que el triunfo es la puerta de entrada al fracaso (el Gran Capitán). Hay quien apostó la reputación social para encontrar respuestas a un tema ardorosamente moderno como el amor (Guillermo de Aquitania). Uno vivió la cotidianidad como una moral de trabajo (Ricardo Guillem); otro invirtió esfuerzos y recursos para convertise en una leyenda en vida (El Cid). Uno mostró toda la genialidad que un hombre es capaz de hacer y se le reconoció pero no valoró (Leonardo). Uno pensó España antes de tiempo (Don Juan Manuel) y oro buscó un soporte moderno a la pintura (Rembrandt). Y, por fin, el hombre que convirtió la música es un medio de vida (Mozart). Todos ellos construyeron la historia desde una personalidad fuerte, a contracorriente, conscientes de que el sacrificio personal a menudo es necesario para iluminar nuevos caminos.
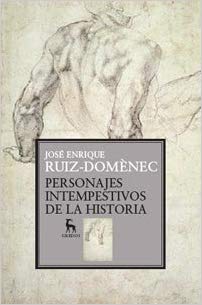 Con demasiada frecuencia, en Europa nos apresuramos a desprendernos del legado de personajes intempestivos mediante el olvido o simplemente introduciéndoles en ese mundo de brumas que llamamos la fama. La creencia de que nadie es imprescindible ha sido una ley moral en las últimas décadas, origen de un entramado perverso sobre los usos y los lugares de la memoria. El pasado solo tiene interés en mostrarnos los caminos que nos ha llevado hasta hoy, no los senderos nunca transitados, las ocasiones perdidas, los proyectos malogrados. Los personajes intempestivos quisieron cambiar el ritmo de la historia, bien acelerándolo, bien configurando otras posibilidades. Todos tienen en común, a día de hoy, una manifiesta incorrección política. A uno le gustaba la guerra como razón de la vida (Bertran de Born), otro cuestionó el orden del saber (Pedro Abelardo), otro se fraguó un lugar en la historia a base de mixtificaciones y de absorción de los valores del otro porque también la impostura es intempestiva en ocasiones (Ricardo Corazón de León). Uno se supo perdedor al apostar por la aventura promovida por las novelas (Boucicaut); otro supo que el triunfo es la puerta de entrada al fracaso (el Gran Capitán). Hay quien apostó la reputación social para encontrar respuestas a un tema ardorosamente moderno como el amor (Guillermo de Aquitania). Uno vivió la cotidianidad como una moral de trabajo (Ricardo Guillem); otro invirtió esfuerzos y recursos para convertise en una leyenda en vida (El Cid). Uno mostró toda la genialidad que un hombre es capaz de hacer y se le reconoció pero no valoró (Leonardo). Uno pensó España antes de tiempo (Don Juan Manuel) y oro buscó un soporte moderno a la pintura (Rembrandt). Y, por fin, el hombre que convirtió la música es un medio de vida (Mozart). Todos ellos construyeron la historia desde una personalidad fuerte, a contracorriente, conscientes de que el sacrificio personal a menudo es necesario para iluminar nuevos caminos.
Con demasiada frecuencia, en Europa nos apresuramos a desprendernos del legado de personajes intempestivos mediante el olvido o simplemente introduciéndoles en ese mundo de brumas que llamamos la fama. La creencia de que nadie es imprescindible ha sido una ley moral en las últimas décadas, origen de un entramado perverso sobre los usos y los lugares de la memoria. El pasado solo tiene interés en mostrarnos los caminos que nos ha llevado hasta hoy, no los senderos nunca transitados, las ocasiones perdidas, los proyectos malogrados. Los personajes intempestivos quisieron cambiar el ritmo de la historia, bien acelerándolo, bien configurando otras posibilidades. Todos tienen en común, a día de hoy, una manifiesta incorrección política. A uno le gustaba la guerra como razón de la vida (Bertran de Born), otro cuestionó el orden del saber (Pedro Abelardo), otro se fraguó un lugar en la historia a base de mixtificaciones y de absorción de los valores del otro porque también la impostura es intempestiva en ocasiones (Ricardo Corazón de León). Uno se supo perdedor al apostar por la aventura promovida por las novelas (Boucicaut); otro supo que el triunfo es la puerta de entrada al fracaso (el Gran Capitán). Hay quien apostó la reputación social para encontrar respuestas a un tema ardorosamente moderno como el amor (Guillermo de Aquitania). Uno vivió la cotidianidad como una moral de trabajo (Ricardo Guillem); otro invirtió esfuerzos y recursos para convertise en una leyenda en vida (El Cid). Uno mostró toda la genialidad que un hombre es capaz de hacer y se le reconoció pero no valoró (Leonardo). Uno pensó España antes de tiempo (Don Juan Manuel) y oro buscó un soporte moderno a la pintura (Rembrandt). Y, por fin, el hombre que convirtió la música es un medio de vida (Mozart). Todos ellos construyeron la historia desde una personalidad fuerte, a contracorriente, conscientes de que el sacrificio personal a menudo es necesario para iluminar nuevos caminos.