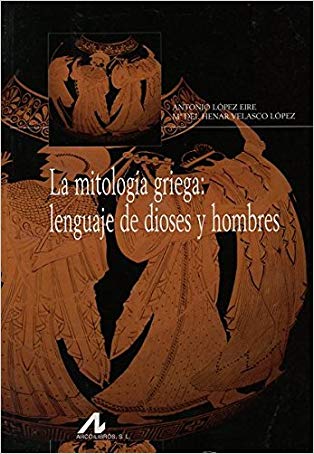 Los Griegos, siempre ahí, grandiosos titanes y pobres mortales, imperecederos, eternos, insuflando vida generación tras generación desde hace más de dos milenios. Sus mitos ocupan por derecho propio un lugar privilegiado entre todas las facetas de la cultura occidental a las que la civilización helénica supo imprimir una huella indeleble. Descubrimos su rastro en la literatura, en el arte. Al recordar, contar y recrear las viejas y queridas historias, pese a todos los cambios, prosigue la tarea enhechizadora que ejercieron desde su lejano alumbramiento. Pero esa es tan solo una de las acepciones del vocablo mitología, la otra atañe a informarse sobre su origen, desarrollo, variantes, paralelismos dentro y fuera de Grecia. Bella tarea cuyo atractivo se acrecienta con el rigor científico de quien desenmascara los errores cometidos en las múltiples interpretaciones del mito helénico, de quien se adentra en ese discurso analógico, pragmático, tradicional y político-social propio de una clase peculiar de lenguaje-pensamiento. Y lo hace a la par que se deleita con las hazañas de sus dioses, los logros de sus héroes, el semblante altivo de sus princesas, el terrible rostro de sus monstruos. Y con ellos se adentra en el Olimpo, en el insondable dominio del Mar, en el Hades o reino de los muertos. Quien tal camino sigue, de la mano de tamaños guías comienza a atisbar la razón de su grandeza, la sinrazón de sus miserias, el misterio que aún hoy rodea algunos de sus ritos y ceremonias. Y con ellos vive, revive y permite que le hablen, quedo al oído, en su propia lengua, la de los antiguos griegos
Los Griegos, siempre ahí, grandiosos titanes y pobres mortales, imperecederos, eternos, insuflando vida generación tras generación desde hace más de dos milenios. Sus mitos ocupan por derecho propio un lugar privilegiado entre todas las facetas de la cultura occidental a las que la civilización helénica supo imprimir una huella indeleble. Descubrimos su rastro en la literatura, en el arte. Al recordar, contar y recrear las viejas y queridas historias, pese a todos los cambios, prosigue la tarea enhechizadora que ejercieron desde su lejano alumbramiento. Pero esa es tan solo una de las acepciones del vocablo mitología, la otra atañe a informarse sobre su origen, desarrollo, variantes, paralelismos dentro y fuera de Grecia. Bella tarea cuyo atractivo se acrecienta con el rigor científico de quien desenmascara los errores cometidos en las múltiples interpretaciones del mito helénico, de quien se adentra en ese discurso analógico, pragmático, tradicional y político-social propio de una clase peculiar de lenguaje-pensamiento. Y lo hace a la par que se deleita con las hazañas de sus dioses, los logros de sus héroes, el semblante altivo de sus princesas, el terrible rostro de sus monstruos. Y con ellos se adentra en el Olimpo, en el insondable dominio del Mar, en el Hades o reino de los muertos. Quien tal camino sigue, de la mano de tamaños guías comienza a atisbar la razón de su grandeza, la sinrazón de sus miserias, el misterio que aún hoy rodea algunos de sus ritos y ceremonias. Y con ellos vive, revive y permite que le hablen, quedo al oído, en su propia lengua, la de los antiguos griegos
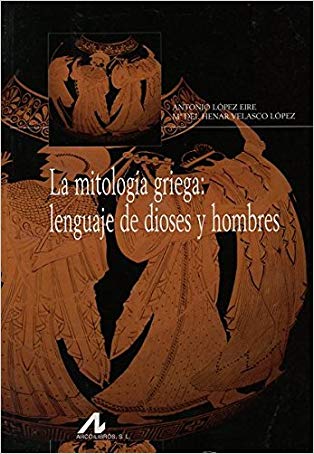 Los Griegos, siempre ahí, grandiosos titanes y pobres mortales, imperecederos, eternos, insuflando vida generación tras generación desde hace más de dos milenios. Sus mitos ocupan por derecho propio un lugar privilegiado entre todas las facetas de la cultura occidental a las que la civilización helénica supo imprimir una huella indeleble. Descubrimos su rastro en la literatura, en el arte. Al recordar, contar y recrear las viejas y queridas historias, pese a todos los cambios, prosigue la tarea enhechizadora que ejercieron desde su lejano alumbramiento. Pero esa es tan solo una de las acepciones del vocablo mitología, la otra atañe a informarse sobre su origen, desarrollo, variantes, paralelismos dentro y fuera de Grecia. Bella tarea cuyo atractivo se acrecienta con el rigor científico de quien desenmascara los errores cometidos en las múltiples interpretaciones del mito helénico, de quien se adentra en ese discurso analógico, pragmático, tradicional y político-social propio de una clase peculiar de lenguaje-pensamiento. Y lo hace a la par que se deleita con las hazañas de sus dioses, los logros de sus héroes, el semblante altivo de sus princesas, el terrible rostro de sus monstruos. Y con ellos se adentra en el Olimpo, en el insondable dominio del Mar, en el Hades o reino de los muertos. Quien tal camino sigue, de la mano de tamaños guías comienza a atisbar la razón de su grandeza, la sinrazón de sus miserias, el misterio que aún hoy rodea algunos de sus ritos y ceremonias. Y con ellos vive, revive y permite que le hablen, quedo al oído, en su propia lengua, la de los antiguos griegos
Los Griegos, siempre ahí, grandiosos titanes y pobres mortales, imperecederos, eternos, insuflando vida generación tras generación desde hace más de dos milenios. Sus mitos ocupan por derecho propio un lugar privilegiado entre todas las facetas de la cultura occidental a las que la civilización helénica supo imprimir una huella indeleble. Descubrimos su rastro en la literatura, en el arte. Al recordar, contar y recrear las viejas y queridas historias, pese a todos los cambios, prosigue la tarea enhechizadora que ejercieron desde su lejano alumbramiento. Pero esa es tan solo una de las acepciones del vocablo mitología, la otra atañe a informarse sobre su origen, desarrollo, variantes, paralelismos dentro y fuera de Grecia. Bella tarea cuyo atractivo se acrecienta con el rigor científico de quien desenmascara los errores cometidos en las múltiples interpretaciones del mito helénico, de quien se adentra en ese discurso analógico, pragmático, tradicional y político-social propio de una clase peculiar de lenguaje-pensamiento. Y lo hace a la par que se deleita con las hazañas de sus dioses, los logros de sus héroes, el semblante altivo de sus princesas, el terrible rostro de sus monstruos. Y con ellos se adentra en el Olimpo, en el insondable dominio del Mar, en el Hades o reino de los muertos. Quien tal camino sigue, de la mano de tamaños guías comienza a atisbar la razón de su grandeza, la sinrazón de sus miserias, el misterio que aún hoy rodea algunos de sus ritos y ceremonias. Y con ellos vive, revive y permite que le hablen, quedo al oído, en su propia lengua, la de los antiguos griegos