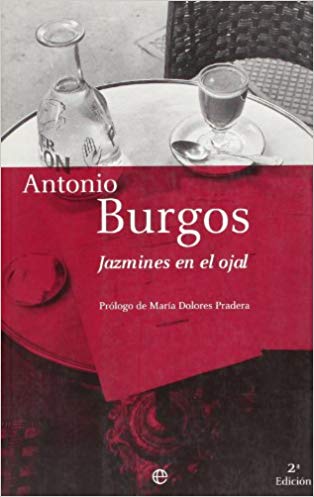 Los jazmines siempre me devuelven a un tiempo antiguo. Con una nostalgia de bolero en la vieja radio de casa de los padres, Antonio Burgos hace en este libro un censo personal de pequeños placeres en absoluto prohibidos y un catálogo de añoranzas que demuestran que la calidad de vida nunca es comparable a la cantidad de vida que puede haber en los objetos cotidianos, muchos de ellos en inevitable viaje al baúl de los recuerdos. Una talega para la ropa, una alcuza de aceite para la tostada, la piel de una maleta familiar, la letra inglesa de un parte de bodas o la plata y la porcelana de un servicio de té sirven al autor para la recreación literaria de mundos perdidos. Mundos perdidos que pueden permanecer en la flor de un magnolio o en el olor de un naranjo en primavera, quizá como resistencia de la hermosura contra esta sociedad globalizada en la que es políticamente incorrecto que te pongas para cenar jazmines en el ojal.
Los jazmines siempre me devuelven a un tiempo antiguo. Con una nostalgia de bolero en la vieja radio de casa de los padres, Antonio Burgos hace en este libro un censo personal de pequeños placeres en absoluto prohibidos y un catálogo de añoranzas que demuestran que la calidad de vida nunca es comparable a la cantidad de vida que puede haber en los objetos cotidianos, muchos de ellos en inevitable viaje al baúl de los recuerdos. Una talega para la ropa, una alcuza de aceite para la tostada, la piel de una maleta familiar, la letra inglesa de un parte de bodas o la plata y la porcelana de un servicio de té sirven al autor para la recreación literaria de mundos perdidos. Mundos perdidos que pueden permanecer en la flor de un magnolio o en el olor de un naranjo en primavera, quizá como resistencia de la hermosura contra esta sociedad globalizada en la que es políticamente incorrecto que te pongas para cenar jazmines en el ojal.
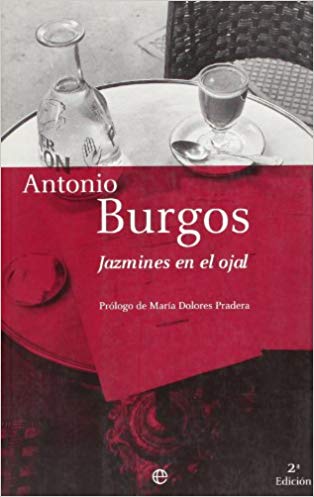 Los jazmines siempre me devuelven a un tiempo antiguo. Con una nostalgia de bolero en la vieja radio de casa de los padres, Antonio Burgos hace en este libro un censo personal de pequeños placeres en absoluto prohibidos y un catálogo de añoranzas que demuestran que la calidad de vida nunca es comparable a la cantidad de vida que puede haber en los objetos cotidianos, muchos de ellos en inevitable viaje al baúl de los recuerdos. Una talega para la ropa, una alcuza de aceite para la tostada, la piel de una maleta familiar, la letra inglesa de un parte de bodas o la plata y la porcelana de un servicio de té sirven al autor para la recreación literaria de mundos perdidos. Mundos perdidos que pueden permanecer en la flor de un magnolio o en el olor de un naranjo en primavera, quizá como resistencia de la hermosura contra esta sociedad globalizada en la que es políticamente incorrecto que te pongas para cenar jazmines en el ojal.
Los jazmines siempre me devuelven a un tiempo antiguo. Con una nostalgia de bolero en la vieja radio de casa de los padres, Antonio Burgos hace en este libro un censo personal de pequeños placeres en absoluto prohibidos y un catálogo de añoranzas que demuestran que la calidad de vida nunca es comparable a la cantidad de vida que puede haber en los objetos cotidianos, muchos de ellos en inevitable viaje al baúl de los recuerdos. Una talega para la ropa, una alcuza de aceite para la tostada, la piel de una maleta familiar, la letra inglesa de un parte de bodas o la plata y la porcelana de un servicio de té sirven al autor para la recreación literaria de mundos perdidos. Mundos perdidos que pueden permanecer en la flor de un magnolio o en el olor de un naranjo en primavera, quizá como resistencia de la hermosura contra esta sociedad globalizada en la que es políticamente incorrecto que te pongas para cenar jazmines en el ojal.