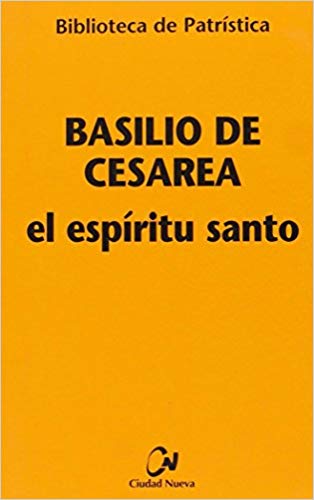 Esta obra fue tan decisiva para la definición del Concilio de Constantinopla (381), que seguimos, hoy, proclamando como profesión de nuestra fe: "Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida..., que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria". Urgido por el peligro del arrianismo y respondiendo al ruego de Anfiloquio de Iconio, Basilio defiende y expone la consubstancialidad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre, con un rigor intelectual, teológico, y un vigor espiritual de la experiencia del Espíritu, como sólo puede hacerlo una mente poderosa y equipada culturalmente como la suya, alimentada sobre todo, en dos fuentes inagotables: la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia.
Esta obra fue tan decisiva para la definición del Concilio de Constantinopla (381), que seguimos, hoy, proclamando como profesión de nuestra fe: "Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida..., que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria". Urgido por el peligro del arrianismo y respondiendo al ruego de Anfiloquio de Iconio, Basilio defiende y expone la consubstancialidad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre, con un rigor intelectual, teológico, y un vigor espiritual de la experiencia del Espíritu, como sólo puede hacerlo una mente poderosa y equipada culturalmente como la suya, alimentada sobre todo, en dos fuentes inagotables: la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia.
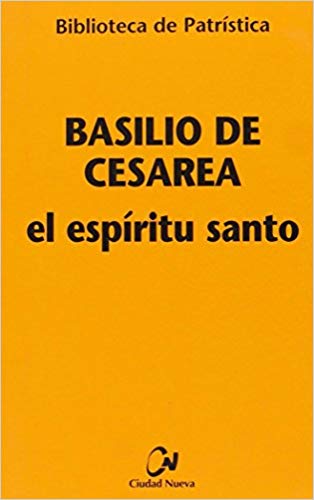 Esta obra fue tan decisiva para la definición del Concilio de Constantinopla (381), que seguimos, hoy, proclamando como profesión de nuestra fe: "Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida..., que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria". Urgido por el peligro del arrianismo y respondiendo al ruego de Anfiloquio de Iconio, Basilio defiende y expone la consubstancialidad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre, con un rigor intelectual, teológico, y un vigor espiritual de la experiencia del Espíritu, como sólo puede hacerlo una mente poderosa y equipada culturalmente como la suya, alimentada sobre todo, en dos fuentes inagotables: la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia.
Esta obra fue tan decisiva para la definición del Concilio de Constantinopla (381), que seguimos, hoy, proclamando como profesión de nuestra fe: "Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida..., que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria". Urgido por el peligro del arrianismo y respondiendo al ruego de Anfiloquio de Iconio, Basilio defiende y expone la consubstancialidad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre, con un rigor intelectual, teológico, y un vigor espiritual de la experiencia del Espíritu, como sólo puede hacerlo una mente poderosa y equipada culturalmente como la suya, alimentada sobre todo, en dos fuentes inagotables: la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia.