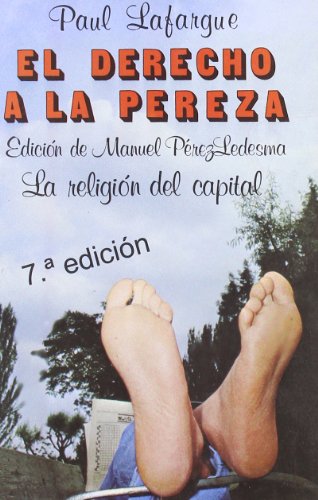 Aun a riesgo de ser considerado como útopico, Lafargue defendió que no era el trabajo, sino el placer, el objetivo máximo que debía perseguir la clase obrera. No había, en su opinión, trabajo enajenado y trabajo liberado como pensó Marx; la auténtica posición enfrentaba al trabajo embrutecedor con el ocio placentero. A lo sumo, el trabajo se podría admitir como el condimento de los placeres de la pereza, mil y mil veces más nobles que los tísicos Derechos del Hombre defendidos por los revolucionarios burgueses. Y estos derechos se concretaban en no trabajar más de tres horas diarias, holgando y gozando el resto del día y de la noche. El fin de la revolución no es el triunfo de la justicia, de la moral, de la libertad y demás embustes con que se engaña a la humanidad desde hace siglos, sino trabajar lo menos posible y disfrutar, intelectual y físicamente, lo más posible. Al día siguiente de la revolución habrá que pensar en divertirse.
Aun a riesgo de ser considerado como útopico, Lafargue defendió que no era el trabajo, sino el placer, el objetivo máximo que debía perseguir la clase obrera. No había, en su opinión, trabajo enajenado y trabajo liberado como pensó Marx; la auténtica posición enfrentaba al trabajo embrutecedor con el ocio placentero. A lo sumo, el trabajo se podría admitir como el condimento de los placeres de la pereza, mil y mil veces más nobles que los tísicos Derechos del Hombre defendidos por los revolucionarios burgueses. Y estos derechos se concretaban en no trabajar más de tres horas diarias, holgando y gozando el resto del día y de la noche. El fin de la revolución no es el triunfo de la justicia, de la moral, de la libertad y demás embustes con que se engaña a la humanidad desde hace siglos, sino trabajar lo menos posible y disfrutar, intelectual y físicamente, lo más posible. Al día siguiente de la revolución habrá que pensar en divertirse.
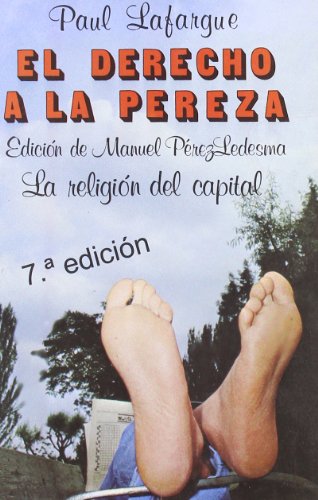 Aun a riesgo de ser considerado como útopico, Lafargue defendió que no era el trabajo, sino el placer, el objetivo máximo que debía perseguir la clase obrera. No había, en su opinión, trabajo enajenado y trabajo liberado como pensó Marx; la auténtica posición enfrentaba al trabajo embrutecedor con el ocio placentero. A lo sumo, el trabajo se podría admitir como el condimento de los placeres de la pereza, mil y mil veces más nobles que los tísicos Derechos del Hombre defendidos por los revolucionarios burgueses. Y estos derechos se concretaban en no trabajar más de tres horas diarias, holgando y gozando el resto del día y de la noche. El fin de la revolución no es el triunfo de la justicia, de la moral, de la libertad y demás embustes con que se engaña a la humanidad desde hace siglos, sino trabajar lo menos posible y disfrutar, intelectual y físicamente, lo más posible. Al día siguiente de la revolución habrá que pensar en divertirse.
Aun a riesgo de ser considerado como útopico, Lafargue defendió que no era el trabajo, sino el placer, el objetivo máximo que debía perseguir la clase obrera. No había, en su opinión, trabajo enajenado y trabajo liberado como pensó Marx; la auténtica posición enfrentaba al trabajo embrutecedor con el ocio placentero. A lo sumo, el trabajo se podría admitir como el condimento de los placeres de la pereza, mil y mil veces más nobles que los tísicos Derechos del Hombre defendidos por los revolucionarios burgueses. Y estos derechos se concretaban en no trabajar más de tres horas diarias, holgando y gozando el resto del día y de la noche. El fin de la revolución no es el triunfo de la justicia, de la moral, de la libertad y demás embustes con que se engaña a la humanidad desde hace siglos, sino trabajar lo menos posible y disfrutar, intelectual y físicamente, lo más posible. Al día siguiente de la revolución habrá que pensar en divertirse.