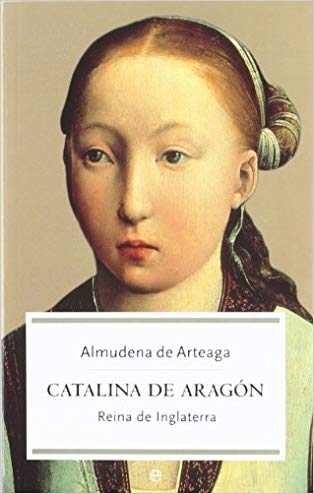 Catalina de Aragón, la pequeña de los Reyes Católicos, fue la más parecida a su madre. De cabello rojizo, rostro sereno, graciosa y sagaz, llegó a ser, según Shakespeare, Reina de todas las reinas y modelo de majestad femenina. Cuando abandonó su amada Granada rumbo a Londres, en 1501, apenas adolescente, para casarse con el príncipe de Gales, Arturo Tudor, no imaginaba que sería viuda pocos meses después. La joven quedó desolada. Ni sus padres querían renunciar a la alianza ni Enrique VII perder la dote. El propio rey quiso desposar a la joven pero Isabel la Católica no lo permitió. Y fue prometida al hermano de Arturo, Enrique. Cuando en 1509 muere el monarca, el príncipe es nombrado Enrique VIII, rey de Inglaterra, y se casa con Catalina. Los fastos duraron varios días. Estos reinos están en paz, y ofrecen mucho amor al Rey, mi señor, y a mí. Pasamos el tiempo en un festival continuo, le contaba la reina Cristina en una carta a su padre. Catalina no podía adivinar que ese matrimonio provocaría el cisma de la Iglesia. Feliz en los primeros tiempos, Catalina por su saber y su caridad se ganó el respeto de la corte y del pueblo. Y para Enrique VIII fue la consorte más querida y amada. Pero sus desdichas comenzaron con los embarazos. De seis sólo sobrevivió su hija María. Y nunca llegó el ansiado heredero. Rechazada por su esposo, sumida en la soledad pero firme en sus convicciones, luchó por los derechos de su amada hija. Tras años de sufrimiento murió el 7 de enero de 1536. Y en sus últimas plegarias pedía: Dios mío, perdónalo tú a Enrique, porque yo no puedo, y no es poco lo que viene de él.
Catalina de Aragón, la pequeña de los Reyes Católicos, fue la más parecida a su madre. De cabello rojizo, rostro sereno, graciosa y sagaz, llegó a ser, según Shakespeare, Reina de todas las reinas y modelo de majestad femenina. Cuando abandonó su amada Granada rumbo a Londres, en 1501, apenas adolescente, para casarse con el príncipe de Gales, Arturo Tudor, no imaginaba que sería viuda pocos meses después. La joven quedó desolada. Ni sus padres querían renunciar a la alianza ni Enrique VII perder la dote. El propio rey quiso desposar a la joven pero Isabel la Católica no lo permitió. Y fue prometida al hermano de Arturo, Enrique. Cuando en 1509 muere el monarca, el príncipe es nombrado Enrique VIII, rey de Inglaterra, y se casa con Catalina. Los fastos duraron varios días. Estos reinos están en paz, y ofrecen mucho amor al Rey, mi señor, y a mí. Pasamos el tiempo en un festival continuo, le contaba la reina Cristina en una carta a su padre. Catalina no podía adivinar que ese matrimonio provocaría el cisma de la Iglesia. Feliz en los primeros tiempos, Catalina por su saber y su caridad se ganó el respeto de la corte y del pueblo. Y para Enrique VIII fue la consorte más querida y amada. Pero sus desdichas comenzaron con los embarazos. De seis sólo sobrevivió su hija María. Y nunca llegó el ansiado heredero. Rechazada por su esposo, sumida en la soledad pero firme en sus convicciones, luchó por los derechos de su amada hija. Tras años de sufrimiento murió el 7 de enero de 1536. Y en sus últimas plegarias pedía: Dios mío, perdónalo tú a Enrique, porque yo no puedo, y no es poco lo que viene de él.
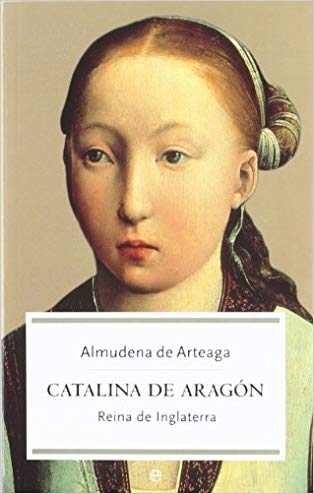 Catalina de Aragón, la pequeña de los Reyes Católicos, fue la más parecida a su madre. De cabello rojizo, rostro sereno, graciosa y sagaz, llegó a ser, según Shakespeare, Reina de todas las reinas y modelo de majestad femenina. Cuando abandonó su amada Granada rumbo a Londres, en 1501, apenas adolescente, para casarse con el príncipe de Gales, Arturo Tudor, no imaginaba que sería viuda pocos meses después. La joven quedó desolada. Ni sus padres querían renunciar a la alianza ni Enrique VII perder la dote. El propio rey quiso desposar a la joven pero Isabel la Católica no lo permitió. Y fue prometida al hermano de Arturo, Enrique. Cuando en 1509 muere el monarca, el príncipe es nombrado Enrique VIII, rey de Inglaterra, y se casa con Catalina. Los fastos duraron varios días. Estos reinos están en paz, y ofrecen mucho amor al Rey, mi señor, y a mí. Pasamos el tiempo en un festival continuo, le contaba la reina Cristina en una carta a su padre. Catalina no podía adivinar que ese matrimonio provocaría el cisma de la Iglesia. Feliz en los primeros tiempos, Catalina por su saber y su caridad se ganó el respeto de la corte y del pueblo. Y para Enrique VIII fue la consorte más querida y amada. Pero sus desdichas comenzaron con los embarazos. De seis sólo sobrevivió su hija María. Y nunca llegó el ansiado heredero. Rechazada por su esposo, sumida en la soledad pero firme en sus convicciones, luchó por los derechos de su amada hija. Tras años de sufrimiento murió el 7 de enero de 1536. Y en sus últimas plegarias pedía: Dios mío, perdónalo tú a Enrique, porque yo no puedo, y no es poco lo que viene de él.
Catalina de Aragón, la pequeña de los Reyes Católicos, fue la más parecida a su madre. De cabello rojizo, rostro sereno, graciosa y sagaz, llegó a ser, según Shakespeare, Reina de todas las reinas y modelo de majestad femenina. Cuando abandonó su amada Granada rumbo a Londres, en 1501, apenas adolescente, para casarse con el príncipe de Gales, Arturo Tudor, no imaginaba que sería viuda pocos meses después. La joven quedó desolada. Ni sus padres querían renunciar a la alianza ni Enrique VII perder la dote. El propio rey quiso desposar a la joven pero Isabel la Católica no lo permitió. Y fue prometida al hermano de Arturo, Enrique. Cuando en 1509 muere el monarca, el príncipe es nombrado Enrique VIII, rey de Inglaterra, y se casa con Catalina. Los fastos duraron varios días. Estos reinos están en paz, y ofrecen mucho amor al Rey, mi señor, y a mí. Pasamos el tiempo en un festival continuo, le contaba la reina Cristina en una carta a su padre. Catalina no podía adivinar que ese matrimonio provocaría el cisma de la Iglesia. Feliz en los primeros tiempos, Catalina por su saber y su caridad se ganó el respeto de la corte y del pueblo. Y para Enrique VIII fue la consorte más querida y amada. Pero sus desdichas comenzaron con los embarazos. De seis sólo sobrevivió su hija María. Y nunca llegó el ansiado heredero. Rechazada por su esposo, sumida en la soledad pero firme en sus convicciones, luchó por los derechos de su amada hija. Tras años de sufrimiento murió el 7 de enero de 1536. Y en sus últimas plegarias pedía: Dios mío, perdónalo tú a Enrique, porque yo no puedo, y no es poco lo que viene de él.