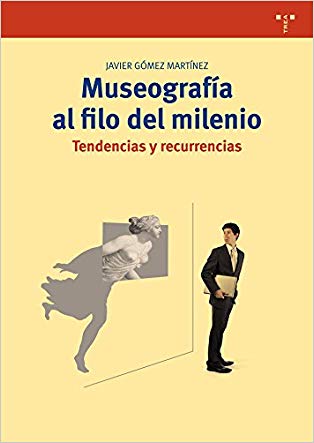 Hemos tenido la rara fortuna de asistir a un cambio de milenio. En términos culturales, se ha producido en medio de un debate sobre la peligrosidad o la promisión que le cabe a un neomedievalismo de cuya existencia apenas se duda. Los museos, en concreto, aprovecharon los años preliminares para reflexionar acerca de un futuro que ya es presente. En los países anglosajones lo hicieron desde una museología que, de nueva, mudó en crítica. Por ese camino, se han humanizado o están en el proceso de hacerlo los que se les van sumando. Lo que han tenido de cámara acorazada va cediendo terreno a lo que tuvieron de cámara de maravillas: los almacenes y laboratorios se abren, las salas se teatralizan. El posmuseo es el museo en deconstrucción, al reencuentro de su añorado premuseo. Llamémoslo posmodernidad o posestructuralismo, pero su ADN contiene genes románticos, barrocos y, sí, medievales. Nunca va a dejar de importar qué tienen los museos, pero cada vez importa más lo que hacen con ello. Si los objetos son sustantivos y las acciones verbos, hablamos de un museo verbal que, aparte de verse, también se cuenta. Como en dos escenarios teatrales unidos por su cuarta pared, a un lado, se investiga, se restaura, se diseñan exposiciones. Al otro, se interpreta, también físicamente: se actúa, se recita, se baila, se performa. Las artes músicas reclaman el espacio y, sobre todo, el tiempo debido, uno que ya no es lineal sino rítmico y permite el reinicio sin fin de cada ejecución, de cada proceso. ¿Vas a quedarte fuera?
Hemos tenido la rara fortuna de asistir a un cambio de milenio. En términos culturales, se ha producido en medio de un debate sobre la peligrosidad o la promisión que le cabe a un neomedievalismo de cuya existencia apenas se duda. Los museos, en concreto, aprovecharon los años preliminares para reflexionar acerca de un futuro que ya es presente. En los países anglosajones lo hicieron desde una museología que, de nueva, mudó en crítica. Por ese camino, se han humanizado o están en el proceso de hacerlo los que se les van sumando. Lo que han tenido de cámara acorazada va cediendo terreno a lo que tuvieron de cámara de maravillas: los almacenes y laboratorios se abren, las salas se teatralizan. El posmuseo es el museo en deconstrucción, al reencuentro de su añorado premuseo. Llamémoslo posmodernidad o posestructuralismo, pero su ADN contiene genes románticos, barrocos y, sí, medievales. Nunca va a dejar de importar qué tienen los museos, pero cada vez importa más lo que hacen con ello. Si los objetos son sustantivos y las acciones verbos, hablamos de un museo verbal que, aparte de verse, también se cuenta. Como en dos escenarios teatrales unidos por su cuarta pared, a un lado, se investiga, se restaura, se diseñan exposiciones. Al otro, se interpreta, también físicamente: se actúa, se recita, se baila, se performa. Las artes músicas reclaman el espacio y, sobre todo, el tiempo debido, uno que ya no es lineal sino rítmico y permite el reinicio sin fin de cada ejecución, de cada proceso. ¿Vas a quedarte fuera?
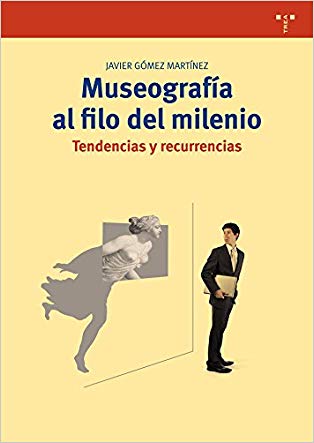 Hemos tenido la rara fortuna de asistir a un cambio de milenio. En términos culturales, se ha producido en medio de un debate sobre la peligrosidad o la promisión que le cabe a un neomedievalismo de cuya existencia apenas se duda. Los museos, en concreto, aprovecharon los años preliminares para reflexionar acerca de un futuro que ya es presente. En los países anglosajones lo hicieron desde una museología que, de nueva, mudó en crítica. Por ese camino, se han humanizado o están en el proceso de hacerlo los que se les van sumando. Lo que han tenido de cámara acorazada va cediendo terreno a lo que tuvieron de cámara de maravillas: los almacenes y laboratorios se abren, las salas se teatralizan. El posmuseo es el museo en deconstrucción, al reencuentro de su añorado premuseo. Llamémoslo posmodernidad o posestructuralismo, pero su ADN contiene genes románticos, barrocos y, sí, medievales. Nunca va a dejar de importar qué tienen los museos, pero cada vez importa más lo que hacen con ello. Si los objetos son sustantivos y las acciones verbos, hablamos de un museo verbal que, aparte de verse, también se cuenta. Como en dos escenarios teatrales unidos por su cuarta pared, a un lado, se investiga, se restaura, se diseñan exposiciones. Al otro, se interpreta, también físicamente: se actúa, se recita, se baila, se performa. Las artes músicas reclaman el espacio y, sobre todo, el tiempo debido, uno que ya no es lineal sino rítmico y permite el reinicio sin fin de cada ejecución, de cada proceso. ¿Vas a quedarte fuera?
Hemos tenido la rara fortuna de asistir a un cambio de milenio. En términos culturales, se ha producido en medio de un debate sobre la peligrosidad o la promisión que le cabe a un neomedievalismo de cuya existencia apenas se duda. Los museos, en concreto, aprovecharon los años preliminares para reflexionar acerca de un futuro que ya es presente. En los países anglosajones lo hicieron desde una museología que, de nueva, mudó en crítica. Por ese camino, se han humanizado o están en el proceso de hacerlo los que se les van sumando. Lo que han tenido de cámara acorazada va cediendo terreno a lo que tuvieron de cámara de maravillas: los almacenes y laboratorios se abren, las salas se teatralizan. El posmuseo es el museo en deconstrucción, al reencuentro de su añorado premuseo. Llamémoslo posmodernidad o posestructuralismo, pero su ADN contiene genes románticos, barrocos y, sí, medievales. Nunca va a dejar de importar qué tienen los museos, pero cada vez importa más lo que hacen con ello. Si los objetos son sustantivos y las acciones verbos, hablamos de un museo verbal que, aparte de verse, también se cuenta. Como en dos escenarios teatrales unidos por su cuarta pared, a un lado, se investiga, se restaura, se diseñan exposiciones. Al otro, se interpreta, también físicamente: se actúa, se recita, se baila, se performa. Las artes músicas reclaman el espacio y, sobre todo, el tiempo debido, uno que ya no es lineal sino rítmico y permite el reinicio sin fin de cada ejecución, de cada proceso. ¿Vas a quedarte fuera?