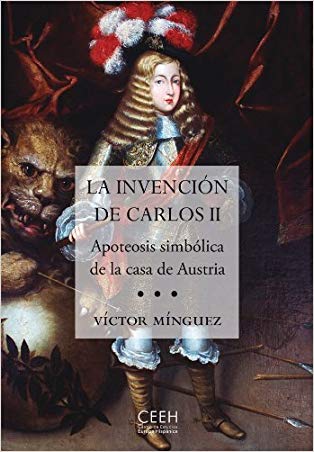 Todo proceso de fabricación de la imagen pública de un monarca conlleva inevitablemente la manipulación y transformación iconográfica del hombre concreto en el que recae la corona. En la Edad Moderna, las artes y la literatura se aliaron en cada ocasión al servicio de la propaganda y del prestigio del linaje al que pertenecía el nuevo rey, pero probablemente nunca la construcción visual y simbólica fue más desmesurada que con el último Habsburgo hispano, Carlos II (1661-1700). La muerte de su padre, el Rey Planeta, cuando el príncipe sólo tenía cuatro años, sus enormes debilidades físicas y mentales, y la decadencia imparable de un imperio en permanente crisis, llevaron a la reina regente, así como a los sucesivos validos y consejeros, artistas y pedagogos, a convertirlo en un rey escondido que apenas abandonó la corte, sustituido en todos los escenarios por su imagen artística. Rodeados de elementos alegóricos, mitológicos, heráldicos, astronómicos, emblemáticos y especialmente dinásticos, los retratos y las representaciones del enfermo y frágil Carlos, realizados entre otros por Luca Giordano, Sebastián de Herrera Barnuevo, Juan Carreño, Francisco Rizi, Juan de Valdés Leal o Claudio Coello, dan lugar a una de las construcciones icónicas mas deslumbrantes de la cultura del Barroco áulico, y en ella alcanzan su plenitud muchos de los discursos apologéticos y visuales de la casa de Austria, como Hércules, Salomón, el Sol, el retrato ecuestre, La Pietas Austriaca, el Toisón de Oro y otros muchos. Descifrar adecuadamente estas hipótesis retóricas permite entender la imagen simbólica de la Monarquía Hispánica durante el Siglo de Oro, una imagen que funcionó con gran eficacia pues el espejismo se prolongó durante décadas, y el rey inventado mantuvo prácticamente intacto el imperio durante treinta y tres años. Tan sólo su muerte sin descendencia puso por fin en evidencia el artificio.
Todo proceso de fabricación de la imagen pública de un monarca conlleva inevitablemente la manipulación y transformación iconográfica del hombre concreto en el que recae la corona. En la Edad Moderna, las artes y la literatura se aliaron en cada ocasión al servicio de la propaganda y del prestigio del linaje al que pertenecía el nuevo rey, pero probablemente nunca la construcción visual y simbólica fue más desmesurada que con el último Habsburgo hispano, Carlos II (1661-1700). La muerte de su padre, el Rey Planeta, cuando el príncipe sólo tenía cuatro años, sus enormes debilidades físicas y mentales, y la decadencia imparable de un imperio en permanente crisis, llevaron a la reina regente, así como a los sucesivos validos y consejeros, artistas y pedagogos, a convertirlo en un rey escondido que apenas abandonó la corte, sustituido en todos los escenarios por su imagen artística. Rodeados de elementos alegóricos, mitológicos, heráldicos, astronómicos, emblemáticos y especialmente dinásticos, los retratos y las representaciones del enfermo y frágil Carlos, realizados entre otros por Luca Giordano, Sebastián de Herrera Barnuevo, Juan Carreño, Francisco Rizi, Juan de Valdés Leal o Claudio Coello, dan lugar a una de las construcciones icónicas mas deslumbrantes de la cultura del Barroco áulico, y en ella alcanzan su plenitud muchos de los discursos apologéticos y visuales de la casa de Austria, como Hércules, Salomón, el Sol, el retrato ecuestre, La Pietas Austriaca, el Toisón de Oro y otros muchos. Descifrar adecuadamente estas hipótesis retóricas permite entender la imagen simbólica de la Monarquía Hispánica durante el Siglo de Oro, una imagen que funcionó con gran eficacia pues el espejismo se prolongó durante décadas, y el rey inventado mantuvo prácticamente intacto el imperio durante treinta y tres años. Tan sólo su muerte sin descendencia puso por fin en evidencia el artificio.
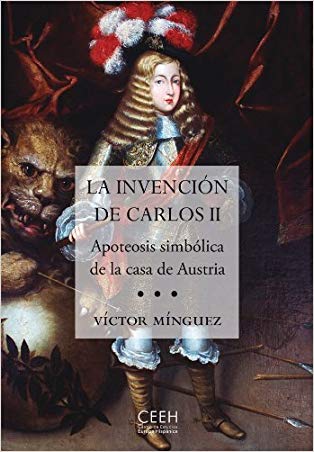 Todo proceso de fabricación de la imagen pública de un monarca conlleva inevitablemente la manipulación y transformación iconográfica del hombre concreto en el que recae la corona. En la Edad Moderna, las artes y la literatura se aliaron en cada ocasión al servicio de la propaganda y del prestigio del linaje al que pertenecía el nuevo rey, pero probablemente nunca la construcción visual y simbólica fue más desmesurada que con el último Habsburgo hispano, Carlos II (1661-1700). La muerte de su padre, el Rey Planeta, cuando el príncipe sólo tenía cuatro años, sus enormes debilidades físicas y mentales, y la decadencia imparable de un imperio en permanente crisis, llevaron a la reina regente, así como a los sucesivos validos y consejeros, artistas y pedagogos, a convertirlo en un rey escondido que apenas abandonó la corte, sustituido en todos los escenarios por su imagen artística. Rodeados de elementos alegóricos, mitológicos, heráldicos, astronómicos, emblemáticos y especialmente dinásticos, los retratos y las representaciones del enfermo y frágil Carlos, realizados entre otros por Luca Giordano, Sebastián de Herrera Barnuevo, Juan Carreño, Francisco Rizi, Juan de Valdés Leal o Claudio Coello, dan lugar a una de las construcciones icónicas mas deslumbrantes de la cultura del Barroco áulico, y en ella alcanzan su plenitud muchos de los discursos apologéticos y visuales de la casa de Austria, como Hércules, Salomón, el Sol, el retrato ecuestre, La Pietas Austriaca, el Toisón de Oro y otros muchos. Descifrar adecuadamente estas hipótesis retóricas permite entender la imagen simbólica de la Monarquía Hispánica durante el Siglo de Oro, una imagen que funcionó con gran eficacia pues el espejismo se prolongó durante décadas, y el rey inventado mantuvo prácticamente intacto el imperio durante treinta y tres años. Tan sólo su muerte sin descendencia puso por fin en evidencia el artificio.
Todo proceso de fabricación de la imagen pública de un monarca conlleva inevitablemente la manipulación y transformación iconográfica del hombre concreto en el que recae la corona. En la Edad Moderna, las artes y la literatura se aliaron en cada ocasión al servicio de la propaganda y del prestigio del linaje al que pertenecía el nuevo rey, pero probablemente nunca la construcción visual y simbólica fue más desmesurada que con el último Habsburgo hispano, Carlos II (1661-1700). La muerte de su padre, el Rey Planeta, cuando el príncipe sólo tenía cuatro años, sus enormes debilidades físicas y mentales, y la decadencia imparable de un imperio en permanente crisis, llevaron a la reina regente, así como a los sucesivos validos y consejeros, artistas y pedagogos, a convertirlo en un rey escondido que apenas abandonó la corte, sustituido en todos los escenarios por su imagen artística. Rodeados de elementos alegóricos, mitológicos, heráldicos, astronómicos, emblemáticos y especialmente dinásticos, los retratos y las representaciones del enfermo y frágil Carlos, realizados entre otros por Luca Giordano, Sebastián de Herrera Barnuevo, Juan Carreño, Francisco Rizi, Juan de Valdés Leal o Claudio Coello, dan lugar a una de las construcciones icónicas mas deslumbrantes de la cultura del Barroco áulico, y en ella alcanzan su plenitud muchos de los discursos apologéticos y visuales de la casa de Austria, como Hércules, Salomón, el Sol, el retrato ecuestre, La Pietas Austriaca, el Toisón de Oro y otros muchos. Descifrar adecuadamente estas hipótesis retóricas permite entender la imagen simbólica de la Monarquía Hispánica durante el Siglo de Oro, una imagen que funcionó con gran eficacia pues el espejismo se prolongó durante décadas, y el rey inventado mantuvo prácticamente intacto el imperio durante treinta y tres años. Tan sólo su muerte sin descendencia puso por fin en evidencia el artificio.