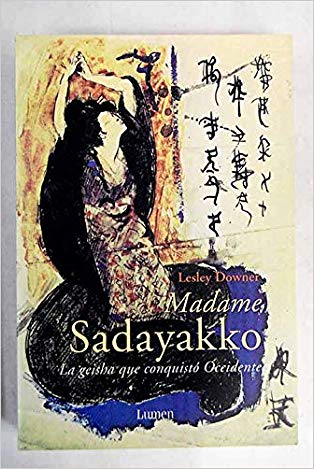 Resulta difícil pensar en la mujer japonesa, independientemente de su edad o rango social, como en algo que no sea una preciosa y delicada criatura, sentada en su casa de juguete... Nadie podía esperar que en Japón surgiera una actriz de carácter, pues ¿quién iba a creer posible encontrar a una mujer así en ese país? Así empezaba su artículo un crítico del New York Times el 11 de marzo de 1900: el hombre había asistido al espectáculo de madame Sadayakko, la había visto recitar y bailar, y no salía de su asombro. Como él, centenares de espectadores en Estados Unidos y Europa celebraron la belleza y el talento de una mujer que a los doce años ya trabajaba, y con el tiempo se convirtió en la geisha más codiciada de su tierra, hasta el punto de que el jefe de gobierno nipón pagó una fortuna para tener el honor de desvirgarla. Cuando acababa de cumplir veintiocho años, Sadayakko decidió dar el gran paso hacia Occidente, y el 20 de mayo de 1899 llegó a San Francisco con ganas de triunfar. Su rostro exótico y sus gestos encandilaron a Rodin, Gide y Picasso; el emperador Francisco José la aplaudió en un teatro de Viena; en San Petersburgo bailó para el zar Nicolás II, y en las tiendas de París se vendían unos quimonos que llevaban su nombre. Sin embargo, la obstinación de Sadayakko por vivir de espaldas a unas normas que implicaban la sumisión de la mujer japonesa a la voluntad del hombre acabó con ella, y el día de su muerte nadie se acordaba ya de la gran actriz. Solo ahora, después de más de cincuenta años, su voz vuelve a nosotros gracias al trabajo de Lesley Downer, y con ella el recuerdo de unos días en que Oriente y Occidente aún se saludaban con curiosidad y admiración.
Resulta difícil pensar en la mujer japonesa, independientemente de su edad o rango social, como en algo que no sea una preciosa y delicada criatura, sentada en su casa de juguete... Nadie podía esperar que en Japón surgiera una actriz de carácter, pues ¿quién iba a creer posible encontrar a una mujer así en ese país? Así empezaba su artículo un crítico del New York Times el 11 de marzo de 1900: el hombre había asistido al espectáculo de madame Sadayakko, la había visto recitar y bailar, y no salía de su asombro. Como él, centenares de espectadores en Estados Unidos y Europa celebraron la belleza y el talento de una mujer que a los doce años ya trabajaba, y con el tiempo se convirtió en la geisha más codiciada de su tierra, hasta el punto de que el jefe de gobierno nipón pagó una fortuna para tener el honor de desvirgarla. Cuando acababa de cumplir veintiocho años, Sadayakko decidió dar el gran paso hacia Occidente, y el 20 de mayo de 1899 llegó a San Francisco con ganas de triunfar. Su rostro exótico y sus gestos encandilaron a Rodin, Gide y Picasso; el emperador Francisco José la aplaudió en un teatro de Viena; en San Petersburgo bailó para el zar Nicolás II, y en las tiendas de París se vendían unos quimonos que llevaban su nombre. Sin embargo, la obstinación de Sadayakko por vivir de espaldas a unas normas que implicaban la sumisión de la mujer japonesa a la voluntad del hombre acabó con ella, y el día de su muerte nadie se acordaba ya de la gran actriz. Solo ahora, después de más de cincuenta años, su voz vuelve a nosotros gracias al trabajo de Lesley Downer, y con ella el recuerdo de unos días en que Oriente y Occidente aún se saludaban con curiosidad y admiración.
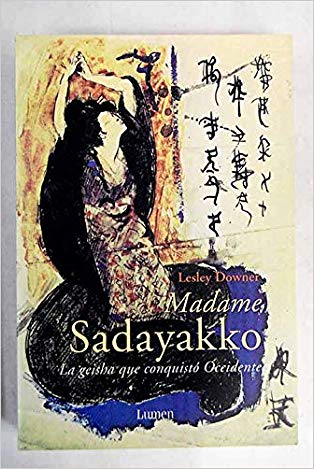 Resulta difícil pensar en la mujer japonesa, independientemente de su edad o rango social, como en algo que no sea una preciosa y delicada criatura, sentada en su casa de juguete... Nadie podía esperar que en Japón surgiera una actriz de carácter, pues ¿quién iba a creer posible encontrar a una mujer así en ese país? Así empezaba su artículo un crítico del New York Times el 11 de marzo de 1900: el hombre había asistido al espectáculo de madame Sadayakko, la había visto recitar y bailar, y no salía de su asombro. Como él, centenares de espectadores en Estados Unidos y Europa celebraron la belleza y el talento de una mujer que a los doce años ya trabajaba, y con el tiempo se convirtió en la geisha más codiciada de su tierra, hasta el punto de que el jefe de gobierno nipón pagó una fortuna para tener el honor de desvirgarla. Cuando acababa de cumplir veintiocho años, Sadayakko decidió dar el gran paso hacia Occidente, y el 20 de mayo de 1899 llegó a San Francisco con ganas de triunfar. Su rostro exótico y sus gestos encandilaron a Rodin, Gide y Picasso; el emperador Francisco José la aplaudió en un teatro de Viena; en San Petersburgo bailó para el zar Nicolás II, y en las tiendas de París se vendían unos quimonos que llevaban su nombre. Sin embargo, la obstinación de Sadayakko por vivir de espaldas a unas normas que implicaban la sumisión de la mujer japonesa a la voluntad del hombre acabó con ella, y el día de su muerte nadie se acordaba ya de la gran actriz. Solo ahora, después de más de cincuenta años, su voz vuelve a nosotros gracias al trabajo de Lesley Downer, y con ella el recuerdo de unos días en que Oriente y Occidente aún se saludaban con curiosidad y admiración.
Resulta difícil pensar en la mujer japonesa, independientemente de su edad o rango social, como en algo que no sea una preciosa y delicada criatura, sentada en su casa de juguete... Nadie podía esperar que en Japón surgiera una actriz de carácter, pues ¿quién iba a creer posible encontrar a una mujer así en ese país? Así empezaba su artículo un crítico del New York Times el 11 de marzo de 1900: el hombre había asistido al espectáculo de madame Sadayakko, la había visto recitar y bailar, y no salía de su asombro. Como él, centenares de espectadores en Estados Unidos y Europa celebraron la belleza y el talento de una mujer que a los doce años ya trabajaba, y con el tiempo se convirtió en la geisha más codiciada de su tierra, hasta el punto de que el jefe de gobierno nipón pagó una fortuna para tener el honor de desvirgarla. Cuando acababa de cumplir veintiocho años, Sadayakko decidió dar el gran paso hacia Occidente, y el 20 de mayo de 1899 llegó a San Francisco con ganas de triunfar. Su rostro exótico y sus gestos encandilaron a Rodin, Gide y Picasso; el emperador Francisco José la aplaudió en un teatro de Viena; en San Petersburgo bailó para el zar Nicolás II, y en las tiendas de París se vendían unos quimonos que llevaban su nombre. Sin embargo, la obstinación de Sadayakko por vivir de espaldas a unas normas que implicaban la sumisión de la mujer japonesa a la voluntad del hombre acabó con ella, y el día de su muerte nadie se acordaba ya de la gran actriz. Solo ahora, después de más de cincuenta años, su voz vuelve a nosotros gracias al trabajo de Lesley Downer, y con ella el recuerdo de unos días en que Oriente y Occidente aún se saludaban con curiosidad y admiración.