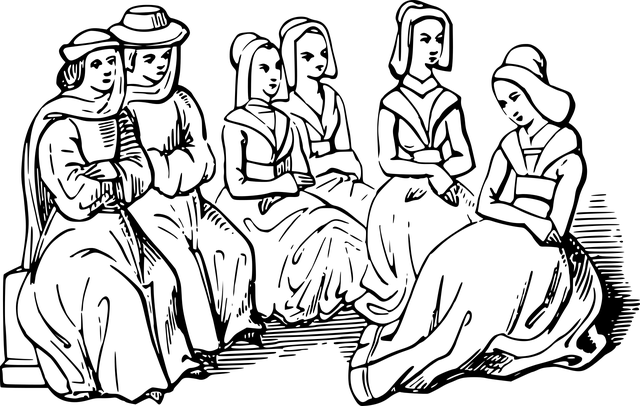“Igualmente, esta buena sierva de Dios, en cuyas entrañas me crié, había recibido otro gran don, y era el de mostrarse siempre pacífica. Siempre que podía, cuando estaba con una persona en desacuerdo o enemistada con otra, quienquiera que fuese, nunca decía a una de la otra más que lo que pudiera servir para reconciliarlas; y eso aunque oyera las más terribles cosas de una y otra parte, que es como suelen explotar las enemistades que se hinchan e indigestan, cuando las amigas desahogan el veneno de su odio en amargas confidencias contra la enemiga ausente.”
(S. Agustín, “Las confesiones”)