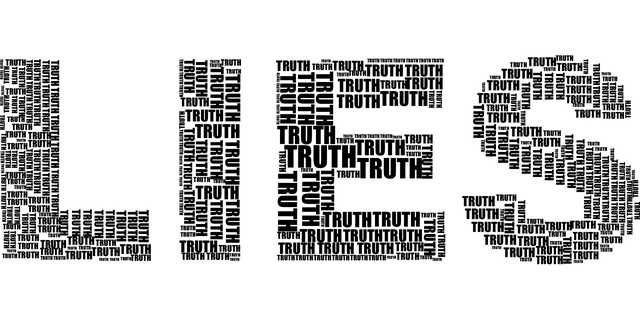¿Qué tendrá el poder?
No podemos saber cuándo un poderoso nos está mintiendo, afirma el estudio realizado por Dana Carney, profesora de la Business School de la Columbia University, porque resulta extremadamente difícil descubrirle: quienes ocupan un puesto de poder mienten con más facilidad y credibilidad que quienes no lo tienen.
Un hecho que resulta verosímil, asegura José Miguel Fernández Dols, catedrático de psicología social de la Universidad Autónoma de Madrid, desde diversos puntos de vista.
Así, sabemos desde hace tiempo que el poder provoca desinhibición, lo que facilita la mentira: puesto que no contamos con claves que nos ayuden a desenmascarar al mentiroso (las que tenemos nos permiten saber cuándo alguien está ansioso, pero no cuándo miente), aquellos factores que, como el poder, facilitan la seguridad en sí mismo y disminuyen la ansiedad consiguen que se pueda faltar a la verdad con mucho mayor aplomo”.
Un segunda clase de razones tiene que ver con la mentalidad del poderoso, alguien que se engaña a sí mismo muy fácilmente. “Cuando vives en un entorno en el que cada vez más estás más aislado y te rodean guardaespaldas mentales que siempre te dicen lo que quieres escuchar, acabas por crear tu propio mundo. Y así es muy difícil saber cuándo alguien miente de modo intencional y cuándo simplemente se cree ese mundo de fantasía en el vive inmerso”.
Sin embargo, la mentira no siempre es utilizada instrumentalmente por el poder.
Los seres humanos utilizamos habitualmente mentiras blancas con el objetivo de engrasar las relaciones, y de mantener una actitud cortés frente a los demás.
En otro caso, asegura Fernández Dols, “nos comportaríamos como las personas afectadas por al síndrome de Asperger (una enfermedad que hizo popular la película Rain Man), cuyo problema social es que no saben mentir.
Son personas muy objetivas, que no pueden comprender el estado del otro, y que siempre dicen la verdad. Si les preguntas cómo están, te pueden hacer una lista muy detallada de cómo se sienten. Y si entienden que en una prueba se les ha puntuado más de lo que merecen, se quejan al profesor”.
Las personas normales no solemos ejercer ese nivel de franqueza absoluta, asegura Fernández Dols, ya que “un cierto porcentaje de mentira es necesario para un buen funcionamiento social. Así podemos autopresentarnos o salvar la cara a los demás sin resultar molestos y de modo que nuestras relaciones puedan mantenerse”.
En este sentido, una persona con poder, y que por tanto ha de tratar habitualmente con gran número de personas, es probable que falte a la verdad en muchas más ocasiones que alguien que carece de él.
Pero ese sería un uso más o menos “educado” de las medias verdades muy diferente a las acusaciones que, sobre todo en el entorno político, se hacen recaer sobre los poderosos.
No obstante, deberíamos tener en cuenta a la hora de valorar la situación que vivimos en un entorno en el que desee quiera alcanzar puestos de poder raramente puede hacerlo sin echar mano de la mentira. Así, quienes aspiran a subir por la escala del poder han de difundir una imagen, a menudo alejada de la real, para poder jugar sus bazas con eficacia en unos medios de comunicación de masas que priman la representación sobre la realidad.
Como advierte Fernández Dols, “la vida pública actual se ha convertido en un sistema con reglas propias muy opacas. Al final, lo único que conoces de la persona a la que votas es su imagen pública.
Sabes más de la persona a la que le compras el pan que a la que eliges como presidente de gobierno o a la que votas en una junta de accionistas” Y esa es otra gran constante de nuestros tiempos: cuanto más datos tenemos, menos sabemos; cuanta más información hay, más opaco resulta el acceso a una evaluación efectiva”.
Y el asunto se complica aún más en la medida en que quien logra acceder a los lugares de poder suele tener que transitar previamente por los pasillos de las grandes organizaciones (partidos políticos, empresas, etc.) donde ha de saber manejar distintos grupos de interés, gestionar luchas internas y apoyarse en aquellos que le pueden ayudar, algo que no puede hacerse eficazmente sin un uso astuto de la mentira. Y esto es aún más cierto, señala Fernández Dols, “en países de meritocracia débil como España, donde los criterios de mérito no son evaluados en cuanto tales sino en función de la pertenencia a determinados grupos.
En todas las organizaciones quienes triunfan son buenos navegadores sociales, pero no pueden ser sólo eso, sino que deben poseer cualidades objetivas y contrastables. Pero no suele ser así, y menos aún en España, donde los mecanismos de contrastación son muy débiles”. La mentira, una herramienta más eficaz que la verdad.
Para Antonio Alonso, profesor de relaciones exteriores de España de la Universidad CEU San Pablo, este modo de funcionamiento resulta del todo contraproducente, ya que no sólo es posible llegar al poder sin necesidad de recurrir a la mentira sino que “la persona que se presenta ante el público sin mentir adquiere un estupendo crédito, mientras que quien dice hoy una cosa y mañana la contraria pierde adeptos (o clientes) rápidamente.
Para Alonso lo importante no es tanto decir la verdad cuanto ser sincero, es decir, “presentarse ante los demás cómo alguien íntegro y honesto”. Y ésa es una cualidad “que no se construye de la noche a la mañana, sino que requiere de un crédito que sólo puede conseguirse con el paso del tiempo.
Como todas las cosas buenas en la vida, cuesta mucho levantarlas y poco destruirlas”. Coincide Diego Vicente, profesor de Comportamiento Organizacional en IE Business School, quien señala que sólo triunfan de verdad aquellos con quienes la gente es capaz de comprometerse, algo que es posible únicamente si se logra generar confianza. Y eso descarta la mentira”.
El problema aparece, sin embargo, porque la mentira parece resultar mucho más eficaz que la verdad. Hay múltiples casos que lo demuestran, desde el presidente de gobierno que justifica la invasión de otro país porque éste posee armas de destrucción masiva hasta el dirigente político que niega insistentemente la existencia de la crisis económica pasando por los guionistas de una serie que para crear expectativas respecto de su capítulo final realizan declaraciones falsas.
Todos ellos consiguieron lo que pretendían: EEUU invadió Irak, Zapatero consiguió ser reelegido y los datos de audiencia del final de Perdidos fueron positivos; cuando se hizo evidente para una gran mayoría de la población que habían sido engañados, quienes mintieron ya habían alcanzado sus propósitos. De modo que quizá haya que preguntarse hasta qué punto actuaciones tan negativas éticamente obtienen el castigo que merecen.
Según Diego Vicente, no es tan claro que la mentira acabe rentando, ya que “si bien es cierto que los resultados se pueden alcanzar trampeando, a la larga ese tipo de actuaciones terminan pasando factura.
No somos tan tontos como para que nos engañen siempre. La mentira puede sacar de un problema a corto plazo, pero a medio y largo no funciona”.
En el mismo sentido se pronuncia Alonso, para quien este tipo de planteamientos sólo triunfa en esos escenarios cortoplacistas, ya que “la mentira tiene las piernas muy cortas”.
Así, “la victoria de Obama debe mucho al voto de castigo a Bush, las mentiras de Solbes sobre la crisis en el debate con Pizarro no le salvaron de ser despedido un año después, y estamos viendo cómo la actitud de Zapatero le está pasando ya factura”.
La efectividad del engaño, para Vicente, depende mucho de factores que tienen poco que ver con la correspondencia entre afirmaciones y hechos, como suele ser el beneficio que se puede obtener. “Así, cuando Zapatero concurrió a las elecciones de 2008, mucha gente no quería escuchar que había crisis, que nos estaba yendo fatal, que nos iba a ir aún peor y que España era ya uno de los últimos países de la UE. Por eso no les pasaron factura al presidente las mentiras que profirió”. Es en ese sentido que Vicente asegura “que la responsabilidad de las mentiras de Zapatero y de Bush no es principalmente suya: el problema es nuestro, porque nos las creímos”.