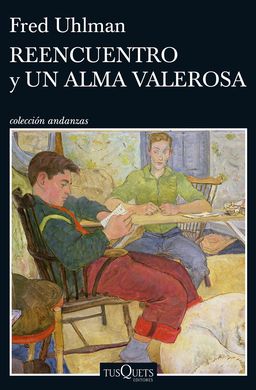No recuerdo exactamente cuándo decidí que Konradin tenía que ser mi amigo, pero de lo que no dudé fue de que algún día lo sería.
En mi clase no había un solo chico capaz de satisfacer mi ideal romántico de la amistad, ninguno que yo admirara realmente, ninguno por el cual hubiera estado dispuesto a dar la vida, ninguno capaz de entender mi exigencia de confianza, lealtad y abnegación totales.
Entre los dieciséis y los dieciocho años, los jóvenes combinan a veces una cándida inocencia, una pureza radiante de cuerpo y mente, con un anhelo exasperado de devoción absoluta y desinteresada.
Generalmente, esa etapa sólo abarca un breve lapso, pero por su intensidad y singularidad perdura como una de las experiencias más preciosas de la vida.
Cómo llamar su atención, cómo hacerle sentir que yo era distinto de esa chusma aburrida, cómo convencerle de que sólo yo merecía ser su amigo… éste era el interrogante para el que no hallaba una respuesta clara.
Y todo ello comunicaba una sensación de paz, de confianza en el presente y de esperanza en el futuro.
Mas todo eso eran simples abstracciones: números, estadísticas, información. Era imposible sufrir por un millón de personas.
A veces, con un movimiento nervioso, apoyaba una mano experimentalmente sobre mi hombro, pero esto lo hacía cada vez más esporádicamente, porque intuía mi resistencia incluso a esa leve exhibición de sentimientos. Sólo cuando estaba enfermo su compañía me resultaba aceptable y disfrutaba con gratitud de su ternura reprimida.
Al principio me faltó valor para dedicarme a eso porque no tenía dinero, pero ahora que tengo dinero me falta valor porque no tengo confianza.
De cualquier forma, no debo quejarme: tengo más amigos que enemigos y hay momentos en los que casi me alegro de vivir… cuando veo cómo se pone el sol y asoma la luna, o cuando contemplo la nieve que corona las montañas.